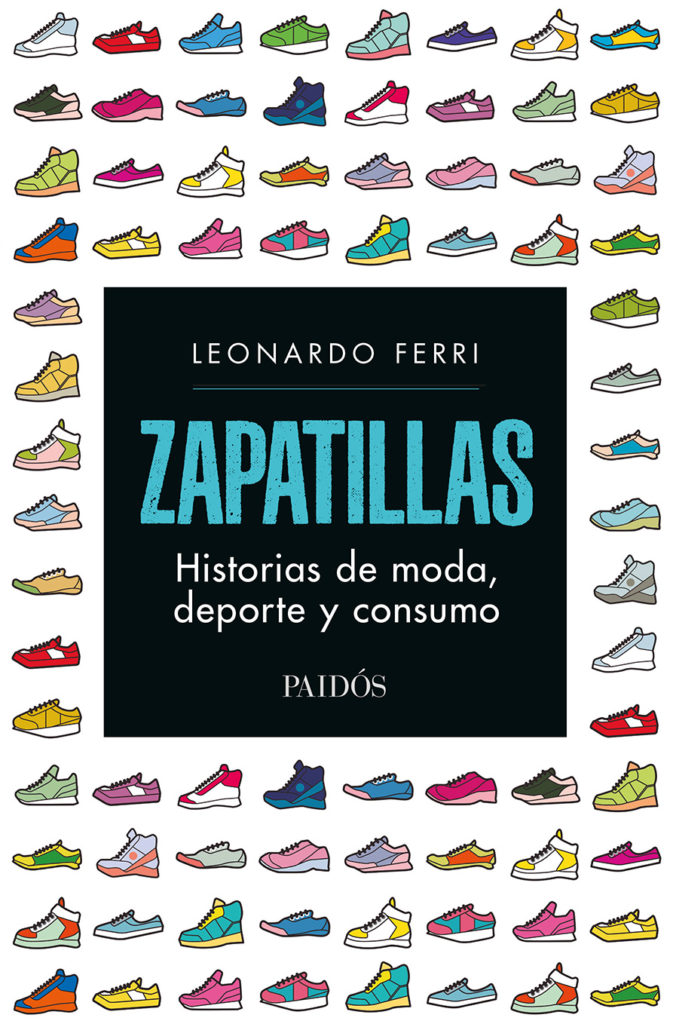«Qué bien que le queda a nuestra vida y a nuestro jardín» fue una de las primeras cosas que le dije a Naty cuando la vi a Sol, en plena tarea de reconocimiento de su nuevo espacio. Recién nos mudábamos y el paso de un departamento a una casa involucró la repatriación de la perra, que hasta ese momento había estado a cargo de Teresa, mi suegra. La idea era que el concepto de «cuidado» se cumpliera con algo más de cariño y dedicación. Se sabe que cada uno cuida a su manera y dentro de sus posibilidades, y es posible que Sol entendiera eso también. Dicho de otra manera, no se sabe muy bien porqué, pero la perra quería bastante a Teresa.
Era abril de 2014, y si bien Sol ya tenía 10 años, estaba impecable. Saltaba, corría y ahuyentaba gatos con destreza. Todavía se escapaba a la calle ante la menor oportunidad, y yo cada vez que la rescataba le decía más o menos lo mismo: «Ojo que vieja y mestiza nadie te va a querer». Los mestizos, me explicaron alguna vez, tienen un plus de «resistencia», una cuestión de selección natural que hace que de esa mezcla de razas vaya quedando lo mejor, y algunas de sus principales características. Sol era una merodeadora incansable -como mamá siberiana- y una atenta guardiana -como papá ovejero alemán-. Había heredado un pelaje de pura lana y la mirada heterocroma.
Yo no hubiera dudado en llamarla Bowie, pero cuando Naty la recibió dijo que era un sol, y así quedó. Hay perros y perros, y Sol era una perra perra. No viajaba en subte ni entraba a negocios porque Sol era conurbana, y pet friendly se es sólo en Capital. En el Gran Buenos Aires a los perros se los pasea, se los alimenta, se los baña y se les da un lugar para dormir. Quizás porque nunca me gustaron los animales humanizados será que ella tenía su alimento y muy pocas veces ligaba algo abajo de la mesa. Los roles y los lugares estaban claros, y todo funcionaba bien así. Pero hay roles que se ceden y hay roles que se ganan.
Cuando nos mudamos Naty ya estaba embarazada. Y ante una discusión de esas que abundan cuando uno culpa a las hormonas, Sol se las arreglaba para meterse en el medio, ahí donde el aire se cortaba y cualquier ser racional intentaría escapar. También en esos días en los que yo no sabía cómo actuar ante alguna preocupación de ella, la perra -con la impunidad propia de todo animal- buscaba algo para jugar, una caricia para robar; y Naty sonreía, y yo sonreía, y ambos nos sorprendíamos de cómo un animal puede entender tan bien todo. Tan simple y tan difícil a la vez, pero ella lo conseguía. Pude ver como la conexión entre ellas fue creciendo, al punto de que no sólo tuve que acompañar un embarazo real, sino también uno psicológico. «La pseudogestación es un problema bastante frecuente entre las hembras, y es muy probable que se haya mimetizado con su dueña», me explicaron en la veterinaria, sorprendidos porque nunca les había pasado hasta este momento. La medicación que se da en esos casos sólo dio una solución temporaria, porque a las pocas semanas Sol volvió a tener los mismos síntomas: inquieta, enterraba cosas y se mostraba más cariñosa que lo habitual, incluso con el peluche que había adoptado como cachorro. Entre todas esas cosas que quería dejar listas antes de la fecha de parto, estaba programar la castración, que no sólo aportaría la solución definitiva, sino que también sería la prevención ideal para posibles problemas que llegan con la edad.

Una semana antes de la llegada de Benjamín me fui de la veterinaria con Sol en brazos, dormida por la anestesia, y con Naty nos quedamos hasta que despertó, perdida y atontada. La cuidamos durante los días siguientes, y dejamos a alguien a cargo cuando fuimos a la clínica a atender el parto real. Sol fue la primera en conocer a Ben al llegar: lo identificó con su olfato, y lo dejó dormir. Cada tanto pasaba, lo miraba y lo volvía a oler. Y cuando él lloraba, ella también; pero se quedaba firme ahí, acompañando desde su rincón de la casa, atenta a todo lo que pudiera pasar.

Ayer, antes de llevarme a Sol a la veterinaria para que deje de sufrir por el peso de sus casi 16 años, hablé con Ben sobre la situación. Le expliqué que los perros no viven tanto como las personas, pero que tienen la capacidad de transformarse en recuerdos. Y que si yo aún recuerdo a cada uno de los perros que tuve en la casa de mis viejos, él sin dudas va a acordarse de Sol y de Chicha (perdón, pero el nombre lo eligió él), y que hay que cuidarlos y tratarlos bien. Pero Ben, que justo cumple 5, eligió cambiar de tema. Sí le dio una caricia, un beso y le dijo unas palabras; pero rápidamente pasó a otra cosa. La vida de los niños es veloz, la de los perros también. Pero mientras la ecuación entre la compañía, el cariño y los buenos momentos siga dando a favor frente a la tristeza de hoy, mis patios y mis jardines siempre tendrán una perra (o perro, sin discriminar) para que les quede bien. A ellos y a nuestra vida.
Publicada en La Nación.